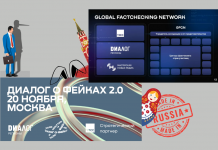Autor: Peter Pomerantsev
Fuente: EsGlobal
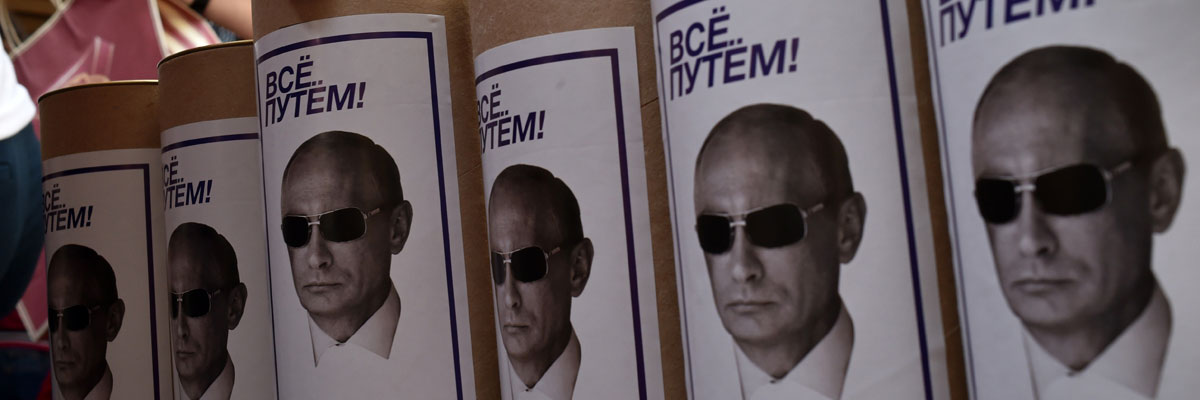
Mezclar las tradiciones de la propaganda soviética con las últimas técnicas occidentales de relaciones públicas es la tendencia de Rusia en los últimos años.
Los propagandistas desempeñaron un papel muy especial en la Revolución rusa. Lenin les encargó la tarea de crear un hombre nuevo y socialista en una utopía nueva y socialista, no solo en la URSS sino en todo el mundo. Los propagandistas no eran meros “relaciones públicas”, sino auténticos doctores Frankenstein, auténticos Prósperos, dedicados a crear nuevas realidades. Jacques Ellul, en su clásico estudio sobre la propaganda, llegaba a esta conclusión: “Los comunistas, que no creen en la naturaleza humana sino solo en la condición humana, piensan que la propaganda es todopoderosa, legítima y crucial para crear un nuevo tipo de hombre”.
Cien años después, los propagandistas continúan teniendo un papel destacado en la política interior y exterior de Rusia. Pero hoy no siguen una sola ideología comunista, sino que pasan de una ideología a otra con flexibilidad, en función de las necesidades tácticas del Kremlin. Las figuras claves de la propaganda actual son los llamados “tecnólogos políticos”, agentes muy preparados que mezclan las tradiciones de la propaganda soviética con las últimas técnicas occidentales de relaciones públicas. En la filosofía de los tecnólogos políticos, la información precede a la esencia. “Recuerdo cómo creamos la idea de la mayoría de Putin, e inmediatamente se hizo realidad”, me dijo un miembro de la casta, Gleb Pavlovsky, cuando yo vivía aún en Moscú. “O la idea de que ‘no hay alternativa a Putin’. Nosotros la inventamos. Y, de pronto, no había alternativa”.
El ascenso de los tecnólogos políticos se remonta a 1996, cuando, coordinados por Boris Berezovsky —el oligarca apodado “El padrino del Kremlin”, y el primero que comprendió el poder de la televisión en Rusia—, consiguieron ganar para el entonces presidente Boris Yeltsin una elección que parecía perdida, gracias a que convencieron al país de que era el único capaz de impedir el regreso a un comunismo revanchista y la aparición de un nuevo fascismo. Produjeron reportajes televisivos sensacionalistas sobre los pogromos que se avecinaban y sobre falsos partidos de extrema derecha, e insinuaron que el otro candidato era un estalinista (era más bien socialdemócrata) para crear el espejismo de una supuesta amenaza de “fascismo rojo”.
En el siglo XXI, los tecnólogos políticos centralizaron y sistematizaron sus métodos, coordinados desde las oficinas de la administración presidencial. Tal vez el tecnólogo más famoso es Vladislav Surkov, que trabajó en la primera campaña electoral de Vladímir Putin y luego fue jefe adjunto del Gabinete del presidente en sus dos primeros mandatos en el cargo y, como consecuencia, el primer ideólogo informal de la nueva era. Surkov se ocupó personalmente de dirigir el orden político e informativo del país; se le considera “el que manejaba los hilos y el que privatizó el sistema político ruso”.
Surkov, en origen, era un bohemio que estudiaba para ser director de teatro, hasta que decidió dedicarse a las relaciones públicas y la política. Desde su despacho en el Kremlin, supervisaba toda la farsa que era la política virtual rusa, rodeado de teléfonos que le conectaban directamente con los partidos de semioposición, que él mismo manejaba con arreglo a su sistema de democracia gestionada: un modelo que el Kremlin aseguraba que era democrático pero que, de hecho, tenía controlada a la oposición parlamentaria. Todos los viernes se reunía con los directores de las principales cadenas de televisión y dictaba a qué noticias debían prestar más atención, de qué temas podían hablar, quién podía aparecer en pantalla y quién estaba en la lista negra. La genialidad de este nuevo tipo de autoritarismo es que, en lugar de limitarse a reprimir a la oposición, como hacían los autoritarismos del siglo XX, se infiltra en todos los movimientos e ideologías, los explota y los convierte en algo absurdo. Surkov financiaba foros cívicos y organizaciones de derechos humanos y, a continuación, apoyaba discretamente a movimientos nacionalistas que acusaban a las ONG de ser instrumentos de Occidente. Patrocinaba con gran ostentación lujosos festivales para los artistas más modernos y provocadores de Moscú y luego ayudaba a los fundamentalistas ortodoxos, vestidos de negro y con cruces, que criticaban a esos artistas. El Kremlin quiere adueñarse de todas las formas de discurso político, no dejar que se pueda desarrollar ningún movimiento independiente fuera de sus muros.
Ver hablar a Surkov es como ver a un gran imitador que pasa de un papel a otro: del liberal rebelde que predica la modernización y la innovación al demagogo nacionalista que señala con el dedo, alguien que ensalza el alma rusa al tiempo que expresa su admiración por el rapero Tupac Shakur y el pintor Joan Miró. Si Occidente derrotó a la URSS a base de unir la economía de libre mercado, la cultura moderna y la política democrática en un solo paquete (los Parlamentos, los bancos de inversiones y el expresionismo abstracto se combinaron para acabar con el Politburó, la economía planificada y el realismo social), la idea brillante de Surkov fue romper esas asociaciones, mezclar el autoritarismo con el arte moderno, usar el lenguaje de los derechos y la representación para dar legitimidad a la tiranía, rehacer el capitalismo democrático para convertirlo en un pastiche que adquiere un significado opuesto al original.
Surkov escribe además, bajo el seudónimo de Nathan Dubovitsky, unos relatos y novelas que capturan esta actitud de cinismo triunfalista e interminable transformismo. La sátira grotesca Casi cero cuenta la historia de Egor, que parece un alter ego literario de Surkov. Egor es un joven estudioso y moderno que vive en una ciudad soviética de provincias y está decepcionado con la farsa ideológica del último comunismo. En los 80, se traslada a Moscú a vivir en los márgenes de los ámbitos bohemios; en los 90, se convierte en un gurú de las relaciones públicas dispuesto a trabajar para cualquiera que le ayude a pagar el alquiler.
En el mundo de Casi cero, todo el mundo tiene un precio: hasta los periodistas más liberales y comprometidos. Es un mundo peligroso en el que las bandas rivales se enzarzan a tiros en las calles por los derechos de edición de los clásicos rusos, los intelectuales más amables resultan ser capos mafiosos y los servicios secretos se infiltran en todas partes con turbios propósitos. Egor es el manipulador supremo, una especie de superhombre postsoviético: “Egor podía ver con claridad las alturas de la Creación, en las que, en un abismo cegador, retozan palabras incorpóreas, descontroladas, sin rumbo, seres libres que se unen, y se reproducen, y se fusionan para crear hermosos dibujos”.
En 2012, Surkov trasladó su atención de la política interior a la política exterior, y contribuyó de manera crucial a organizar la invasión de Ucrania, como coordinador de los partidos seudoindependientes de Donbass que Rusia utiliza como excusa para actuar. Es el principal representante de Putin en las conversaciones con Estados Unidos sobre el tema, y tiene la habilidad de mostrarse encantador con los delegados occidentales al tiempo que señala los puntos débiles de sus posiciones. Tiene una capacidad extraordinaria para comprender qué propuestas políticas de Occidente van a ser peor recibidas en su país y, a la hora de negociar, se centra en ellas. Además sigue escribiendo, unos textos que permiten vislumbrar su visión del mundo.
Sin cielo se publicó el 12 de marzo de 2014, pocos días antes de que Rusia se anexionara Crimea. “Fue la primera guerra no lineal”, escribe Vladislav Surkov en el relato, situado en un futuro distópico, después de la “quinta guerra mundial”. “En las guerras primitivas de los siglos XIX y XX, era habitual que pelearan solo dos bandos. Dos países. Dos grupos de aliados. Ahora, eran cuatro las coaliciones enfrentadas. No dos contra dos, ni tres contra una. No. Todos contra todos”.
En la visión de Surkov no se habla de guerras santas, no se usa la retórica del “choque de civilizaciones” que utiliza Rusia para provocar y engañar a Occidente. Lo que sí hay es una visión siniestra de la globalización en la que la interconexión, en lugar de hacer que todo el mundo mejore, consiste en múltiples rivalidades entre movimientos, empresas y ciudades-Estado. En la que las viejas alianzas, la UE, la OTAN y Occidente, se han desgastado, y el Kremlin puede manipular las líneas nuevas y fluctuantes de la lealtad y el interés, controlar los flujos de petróleo y dinero, dividir a Europa y Estados Unidos y enfrentar a las empresas occidentales entre sí y contra sus gobiernos, de modo que nadie sabe ya qué intereses son los de cada uno y hacia dónde se encaminan. En vez de promover el comunismo como la vieja Unión Soviética, el Kremlin actual cambia de mensaje a voluntad y según le conviene, y se infiltra en todo: a los nacionalistas europeos de derechas les seduce su mensaje antieuropeísta; a la extrema izquierda le gusta oír hablar de la lucha contra la hegemonía de Estados Unidos; a los conservadores religiosos estadounidenses, les convence la batalla contra la homosexualidad. El resultado es un despliegue de voces que se dirigen a la opinión pública mundial desde distintos ángulos. España no es más que el último país en descubrirlo: la propaganda rusa coquetea con los independentistas catalanes por un lado y tiende la mano a Madrid por el otro.
“Unas cuantas provincias se unían a un bando”, continúa Surkov, “y otras, a un bando distinto. Una ciudad, una generación o un sexo se incorporaba a un tercero. Luego, quizá, cambiaban de bando, a veces en pleno combate. Sus objetivos eran muy diferentes. En su mayoría, comprendían que la guerra formaba parte de un proceso, y no necesariamente la parte más importante”.
Además de este rechazo de un relato único, hay otra diferencia significativa entre la propaganda rusa y la soviética. Para los soviéticos, era importante la idea de “verdad”. Aunque mentían sin cesar, se esforzaban en que sus mentiras parecieran ciertas: de ahí sus absurdos argumentos seudoeconómicos para intentar demostrar que su economía estaba floreciendo y las ridículas muestras de lealtad que prestaban los ciudadanos soviéticos a la ideología del Estado, aunque, en privado, la mayoría pensara que todo era una patraña.
Había motivos para que el discurso oficial simulara estar basado en la realidad. El sistema soviético estaba construido a partir de los vestigios de una idea ilustrada, la seudociencia del marxismo-leninismo, así como la creencia en un progreso histórico supuestamente racional. Cuando alguien tiene un ideal de futuro al que, por lo menos, se debe aspirar, necesita, aunque solo sea oficialmente, poder utilizar los hechos como prueba de que está cada vez más cerca de ese futuro. Ahora que la idea de un futuro racional ha desaparecido, el régimen ya no tiene necesidad de un discurso basado en la realidad. Más bien al contrario: a personajes como Surkov y el presidente Putin parece encantarles estar por encima de la realidad (y por encima de la ley). Cuando Putin hablaba con la prensa internacional durante la anexión de Crimea, aseguraba que no había soldados rusos en la península, pese a que todo el mundo sabía que los había. No era una mentira, en el sentido de intentar hacer pasar un dato falso como una realidad, sino que quería dejar claro que los hechos no importaban. La falta de una idea de futuro, por tanto, es el origen de lo que hoy se denomina la política de la posverdad. Y no es coincidencia que Putin, al mismo tiempo, sea tan dado a la nostalgia.
Esta combinación de nostalgia y posverdad la vemos en todo el mundo, por supuesto, y especialmente en Estados Unidos, con Donald Trump. Aunque es evidente la extraordinaria importancia que concede Rusia a la propaganda, no debemos olvidar que existe y se refuerza en relación con otras propagandas. En el siglo XX, la propaganda soviética empujó a Occidente, y en particular a Washington, a consolidar su propio relato grandilocuente sobre los progresos democráticos. Cuando el Kremlin perdió su pedigrí comunista, desapareció la oposición que necesitaba Estados Unidos para construir su propio futuro. No es casualidad que hoy tengan los dos resonancias similares.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (para EsGlobal.org)
Fuente: EsGlobal